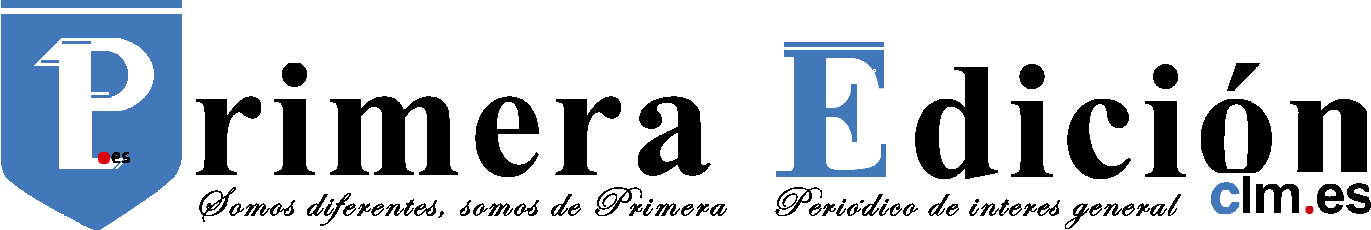Aún conservo un viejo Seiscientos de mi padre, que antes perteneció a mi abuelo. No sé bien qué hacer con él, me da miedo romperlo en mil pedazos o estrellarlo contra alguna farola. A veces, no demasiado a menudo, me acerco al garaje donde se encuentra y lo desvisto, como si de un camisón se tratara y lo observo, ahí desnudo, con su piel blanca y su rostro cansado por el paso de los años. Me siento como un ladrón que se cuela en una casa ajena en mitad de la noche.
Entonces, aprieto con fuerza el volante y me imagino que soy mi abuelo y que viajo por carreteras secundarias camino de Valencia. Sobre el techo una baca metálica donde se amontonan las maletas, con ese traqueteo intermitente que despeina mis oídos. Si miro por el retrovisor, puedo ver a mi madre con muchos años menos; puedo ver a unos niños haciéndoles burlas a los otros vehículos; puedo ver a mi abuela, sentada a mi derecha, con el pelo rizado y muchas menos canas.
Ese Seiscientos blanco aún conserva en sus costuras las risas coloreadas, el amor en los tiempos amarillos. Si bajo con cuidado la ventana, puedo ver unas calles que huelen a memoria, que soñaban con hilos de algodón y libertad sonora, que bailaban en verbenas y tenían que esperar varias horas sin bañarse para hacer bien la digestión.
A veces tengo miedo de que un día introduzca la llave en ese Seiscientos blanco y deje de escuchar el sonido rugoso de sus tripas, y que se alejen todos esos recuerdos, como se alejan las sombras en verano, para siempre.