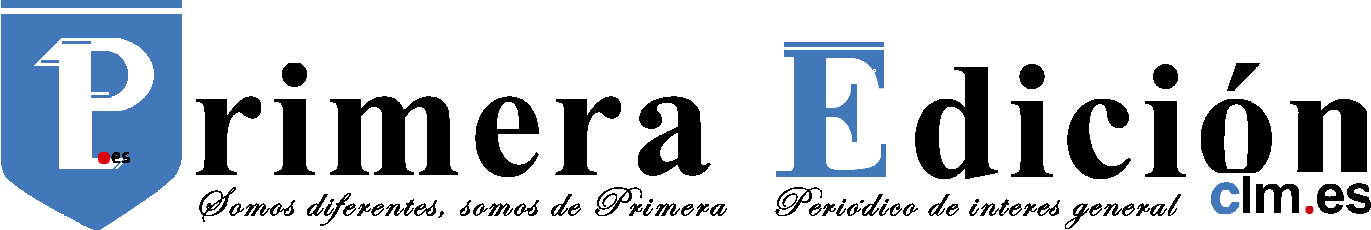Las palabras hieren, se clavan en la carne, como si fueran afilados cuchillos. Muerden la epidermis, hasta llegar al hueso, y ahí, igual que las garrapatas o las sanguijuelas, se aferran al dolor y resulta muy difícil arrancarlas de cuajo. Preferimos decir que uno tiene varias adenopatías yugulares, o que le han detectado un carcinoma papilar maligno, o que hay células tumorales campando a sus anchas por el cuerpo. El eufemismo suaviza nuestros oídos para que el lenguaje parezca más elegante, como si fuera un traje de Dolce y Gabbana. Las palabras, igual que los parásitos, condicionan nuestra vida, alteran nuestras conversaciones, redefinen nuestros mensajes.
El miedo es quizás uno de los factores, por no decir el único, que hace que evitemos usar el vocablo cáncer. Seis letras, de una palabra llana y bisílaba, que nos parte en dos cuando la oímos por boca del especialista en oncología. Tengo cáncer, como quien tiene un inquilino que se cuela en tu casa, que la pone patas arriba, que desordena las habitaciones y no te deja dormir. Un inquilino maleducado, que aunque no haga ruido, y apenas si notes su presencia por el pasillo, destruye las paredes, descuelga las fotografías y no tiene piedad.
Más de un año me ha costado que la palabra cáncer saliera por mi garganta, que mi boca la nombrara, aunque al hacerlo se me encogiera el estómago y me temblaran las piernas. El cáncer ha hecho que observe la vida con los mismos ojos pero de otra forma, que sea capaz de vislumbrar los verdaderos colores que me importan, las cosas que merecen la pena, que sea consciente que aprovechar el tiempo es lo único que verdaderamente tiene sentido.
Nos quedan demasiados libros que leer, demasiadas llamadas pendientes que hacer, demasiados abrazos que dar, y sobre todo, nos quedan demasiados sueños por cumplir y ninguna palabra va a impedir que los cumpla.